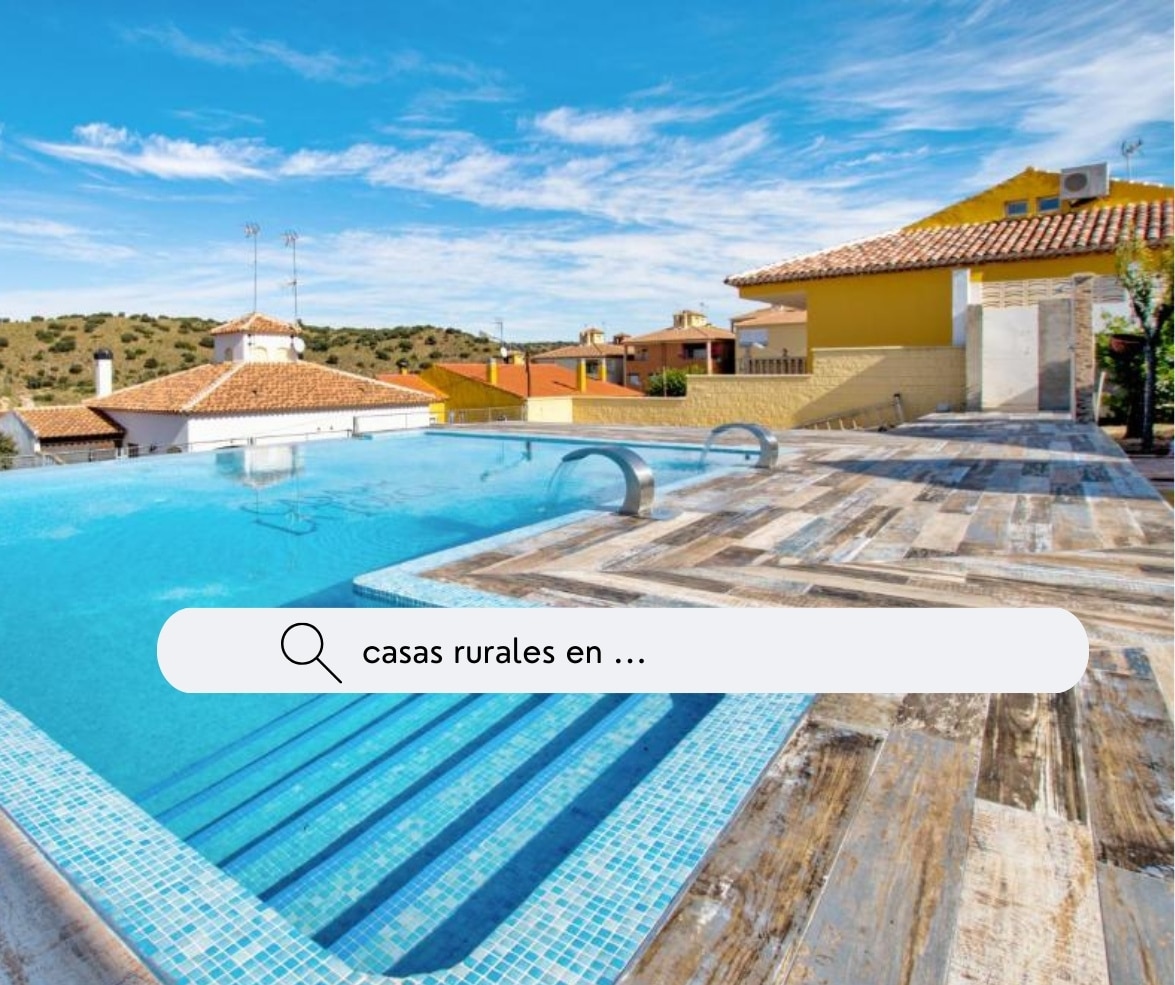¿Te imaginas un lugar donde en un mismo espacio convivan la historia subterránea, la cultura, las tradiciones, el patrimonio y la gastronomía? Un destino en el que todo está cerca y la experiencia comienza en un punto concreto, aunque su final quede abierto a la sorpresa. Cada paso descubre algo nuevo: rincones que captan la mirada, detalles que asombran, recuerdos que perduran y encuentros con los vecinos que dibujan sonrisas. Ese lugar es Tomelloso, y no hace falta imaginarlo para sentirlo, basta con vivirlo.
Llegar a la ciudad es comprender de inmediato que su identidad se ha forjado a base de trabajo y vino. El primer impacto lo producen sus chimeneas, auténticos símbolos del paisaje urbano. No se trata de simples restos industriales, sino de estilizadas estructuras de ladrillo que se alzan como hitos visibles, evocando el pasado de las antiguas alcoholeras. En su época de esplendor llegaron a levantarse cerca de un centenar, algunas alcanzando los 45 metros de altura para liberar el vapor del alcohol. Hoy, las que permanecen en pie conservan su elegancia y actúan como testigos de una época de empuje y prosperidad que llevó a Tomelloso a convertirse en el mayor productor mundial de alcohol vínico.

Sin embargo, el verdadero tesoro de Tomelloso no se ve a simple vista. Bajo el asfalto y las casas, la ciudad es un queso de gruyère. Durante décadas, los vecinos excavaron a mano más de 2.000 cuevas para albergar las grandes tinajas de barro donde el mosto se hacía vino.
Entrar en una de estas cuevas es descender a un mundo de silencio y frescor constante. La luz entra tímidamente por las «lumbreras», esas rejillas a ras de suelo que uno pisa por la calle sin apenas reparar en ellas. Abajo, el aroma a bodega vieja y la humedad de la arena (el «tosca») envuelven al visitante en una atmósfera de recogimiento casi sagrado. Es una arquitectura del esfuerzo, nacida de la necesidad y de la fe en la propia tierra.

Pero Tomelloso no es solo una ciudad de labriegos; es, por derecho propio, la «Atenas de la Mancha». Es la cuna de los Antonio López —el tío, Torres, y el sobrino, García—. En el Museo Antonio López Torres, un edificio que por sí solo merece la visita por su equilibrada arquitectura de Fernando Higueras, se guarda la luz manchega atrapada en lienzos. Son auténticas ventanas a las que asomarse al campo, las viñas y los rostros de quienes las trabajan con una honestidad cercana.
Ese mismo respeto por la tradición se respira en la Posada de los Portales, en la Plaza de España. Con sus galerías de madera y su aire de otra época, sigue siendo el corazón latente donde se cruzan los caminos de quienes van y vienen.
Si uno decide alejarse apenas unos minutos del centro, el paisaje regala el Bombo. Es quizás la construcción más honesta de la arquitectura popular española: una estructura circular levantada piedra sobre piedra, sin una gota de cemento, sin más argamasa que el equilibrio. Dentro, el agricultor encontraba refugio, hogar y lumbre. Es la mínima expresión de la vivienda y, a la vez, la máxima expresión de la destreza humana.

No se puede hablar de Tomelloso sin mencionar su pan. El Pan de Cruz, con su corteza crujiente y su miga densa, es el compañero inseparable de una gastronomía que sabe a gachas, a migas y a quesos de los que se quedan en la memoria. Y, claro, Tomelloso es vino. Con su Cooperativa Virgen de las Viñas como punta de lanza, la más grande de toda Europa, la ciudad puede presumir de ser el primer productor de alcohol vínico del mundo. Todo aquí tiene una medida justa, un equilibrio entre la aspereza del clima y la generosidad de su gente. Tomelloso no es un destino de paso. Es un lugar para detenerse, para bajar a las cuevas, para mirar las chimeneas y comprender que, a veces, la belleza más profunda es la que se construye con las manos, en silencio y a ras de suelo.